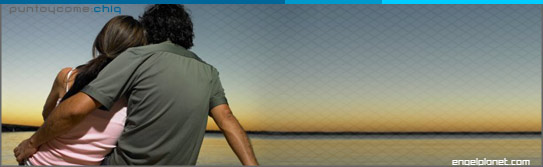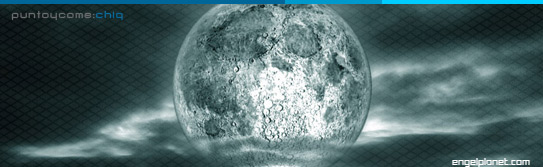La banca II :::::::::::::::

Texto: Chiq
Regresé al lugar mágico. Un año después me volví a encontrar ahí, narcotizado y solo. Me recibió triste, nublado y lluvioso. Él también sabía que la bella no estaba con nosotros. Volví para cumplir nuestra promesa y para llenarme de su aire callejero y puro.
Ahí estaba yo, ahora un año más viejo, observando a los artistas y sus obras, sus cuadros, sus actuaciones, sus esculturas, sus espectáculos, su alegría. Durante el viaje, mantuve la esperanza de encontrar su cabello entre la gente, entre los cientos de personas que visitamos los jardines y las calles, entre sus sonrisas y aplausos, entre la melancolía de la música.
Visiblemente cansado, recorrí el camino que va desde el mercado hasta el teatro, deteniéndome a veces en la fuente o recorriendo el jardín. Lo habré hecho cincuenta y cuatro veces la tarde del viernes y otras tantas el sábado, siempre con ilusión y sabiendo que una de las cualidades que admiro de la bella es su don para aparecerse cuando uno menos lo espera, así que continué buscándola. Encontré rizos parecidos a los suyos, pero nunca unos con la espiral perfecta que los de ella formaban alrededor de mis dedos.
La primera noche fue la más difícil, tal vez. Dolido por no haberla visto durante las catorce horas que duró mi recorrido por las calles, deposité mi cuerpo en la silla de un bar, tomé varias cervezas y comencé a fantasear. Fumé unos cigarrillos y al terminar la penúltima cerveza, encendí el puro. Contrariado por aquella promesa rota, el lugar mágico me cobijó con la noche más hermosa que pudo haberme entregado: fría, estrellada e inmensa. Así decidí terminar el día. Fatigado y triste, me tumbé en la cama para soñar con ella.
Desperté con el ladrido de los perros, en la misma posición con la que me había desplomado la noche anterior, con el cabello desarreglado y un aliento de cigarro bastante desagradable. Muy temprano, me arreglé para iniciar el segundo día, un sábado de mercado, de gallinas, de fruta y nopales, de tamales y atole, de nubes grises y llovizna, de alcatraces.
Recorrí la ciudad. Parecía pueblo fantasma: solo, despoblado y frío. Poco a poco, la gente fue reviviendo y llenando las calles otra vez. Mi esperanza creció: la bella tenía un día más para aparecerse. Visité la casa de Diego Rivera. Me emocioné con sus obras y su historia. Disfruté de una interesante exposición de esculturas de bronce de un artista mexicano. Me sentí inspirado.
Dejé el museo aquel para ir a la plaza San Fernando a buscar un libro, un disco o quizá un póster. Llegué a la conclusión de que tendré que posponer un viaje entero para poder adquirir todas las cosas que me gustaron. Comí en la plaza, en el mismo establecimiento que me había recibido la noche anterior. Acompañé mi comida de un par de cervezas y de mucha soledad. Al terminar, me senté frente a la fuente, para admirarla y recordarla a ella también. Quizás así se acrecentaría mucho más la posibilidad de otra aparición de su sonrisa y su llanto. No fue así. Pero sentado en aquel escalón, recordé una exquisita noche junto a ella. Recordé el número tres atado a su cintura, sus brazos balanceándose a los lados, sus caderas, sus piernas largas, sus pies con tobillos delgados, sus labios rojos y su cabello alaciado. Su perfume regresó a mi aire, y por un momento creí tocarla. Imaginé que se aparecía por la boca de la fuente para empaparme con sus besos y sus lágrimas de perdón y tomarme entre sus brazos para llevarme dentro de la fuente y, en su corazón, amarme por todas las noches que no lo hizo.
Pasaron casi tres horas entre el principio y el final de aquella tremenda alucinación. Tenía que ir a buscar lugar para el concierto gratuito de las ocho de la noche en la explanada...
La aguda voz en portugués se escuchó doce minutos después de la hora en que tenía planeado empezar. Tuve un orgasmo multisensorial. La noche era perfecta sobre mí, el frío me llenaba, la lluvia escurría por mis brazos y mi cabello, a mi alrededor había aire y más allá había cerros y montañas, minas abandonadas, iglesias y casas y, frente a mí, sonaba música casi celestial. Todo se conjugó para llevarme una vez más al oasis de su vientre, al calor de su pecho y a la suavidad extrema de sus manos. Me sentí perdido. Me encontraba en un carrusel de vida, sentado en el caballo más hermoso de todo el juego: un corcel blanco y enorme que convertía su respiración en vapor con el frío de la noche, con miles de estrellas en lugar de foquitos, con música portuguesa en lugar de melodía de cajita de música, lluvia en lugar de lágrimas y esperanza en lugar de tristeza.
Disfruté con todo mi cuerpo las dos horas con veinte minutos del orgásmico espectáculo. A su fin sólo tenía ganas de gritar y de sonreír, de verla aparecer frente a mí para aventarme sobre ella y caer juntos desde el tercer piso en que me encontraba viviendo la experiencia. Pero, así cómo la noche del adiós llegó, el final del concierto también arribó y tuve que desaparecer. En medio de mi desaparición de la azotea en que viví el recital, comencé a desesperar. Tanta perfección no me servía de nada si no estaba ella para poderla compartir.
Furioso, fui a la estatua del hombre ilustre que defendió mi país y esta ciudad. Ahí podría admirar junto a él su ciudad, e imaginar en qué foquito de luz estaría escondida la bella, en qué rincón dormiría y en qué callejón se acordaría de mí. Me acompañó una inseparable botella de tequila, pero la compañía más divertida que tuve esa noche fue la del aire helado de después de la lluvia, las nubes grises y la misma noche. El lugar mágico sabía que yo estaba triste, así que me acompañó en mi desesperación y tristeza. Platicamos un rato, hasta que el cansancio se apoderó de mí. Regresé a la cama un poco más tarde que el viernes, pero con el mismo resultado.
El último día comenzó muy tarde, pues antes de dormir me había hecho la promesa de ya no despertar. La maldita esperanza o mi maldita estupidez, me hicieron hacerlo. Noté que era tarde, así que apresuré mi baño. Conducido por la poca fuerza de mis piernas y mis pies cansados, volví a las calles. Gasté lo poco que me quedaba en una postal que me llamó la atención y que luego pensaré en su destino. Escuché un concierto de cello que un músico interpretó bajo un árbol inmenso, en una de las plazas más pequeñas de mi lugar mágico.
Visité por última vez todos los lugares por los que caminé el fin de semana, para despedirme de ellos y tal vez, encontrarme al amor. Me senté en la Plaza de la Paz, tomándome unos minutos para la dolorosa despedida de la música suave, del aroma sutil, de la luz tenue, del hambre voraz, de su piel suave y blanca, del olor a calles empedradas, a noche y a espera, de las sombras calladas con lucecitas de árbol a lo lejos, demasiado lejos.
Doce meses después volví a ser un espejo sentado en la misma banca, con los restaurantes llenos, la música diversa y su sonido inconfundible. Caminé sin rumbo y sin destino. Metí la mano en mi corazón y escarbé para encontrar la poca esperanza que me quedaba. Me fui de la ciudad, pero dejé mi esperanza sobre la banca, para regresar el próximo año y, tal vez, encontrar la figura de la bella en lugar de mi sangre.